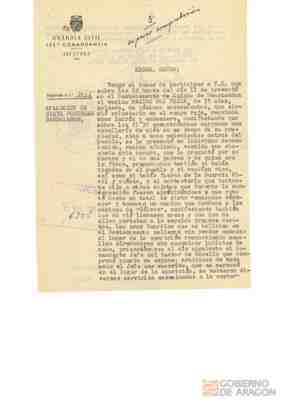Corre, corre, Victorcico que te gana Pedrico.
Era entonces cuando se metieron en el
pajar que se convirtió en vivienda, en la parte alta de una casona
desvencijada, incrustada en una falla terriza de roja arcilla pegajosa,
salpicada de un yeso laminado hecho cristales, junto a las Chozas, al lado de
la era del tio Cleto.
La parte baja la ocupaba la cuadra
donde los mulos del labrador más rico del lugar reposaban de sus labores en el
tiro y el trabajo terrero. La de arriba daba derecho, por una puerta falsa, a
la era donde se trillaba, y allí, en el pajar, les dejaron instalarse, más
apretados aún cuando en los veranos se movían los rastros, trillos y
torneadores que molían la parva a ritmo cansino.
Elías, el padre de Pedro, de Víctor
y de Teresa, era el sastre de Larroya, de aquel lugar alcaminiano atrapado en
el frente de guerra. Allí, en donde en la casa que fue posada hasta hace poco y
antes de quienes tuvieron el título de marqueses de la Cañada, se instaló el
cuartel general en que el robledo cuerpo de Pasionaria y el espíritu que hacía
honor a su nombre, visitó una vez para tratar de insuflar el ánimo necesario a
unos soldados que dejaban sus vidas por mor de una causa que creían noble.
Sastre en los años que siguieron a
una guerra fratricida donde el odio aún queda plasmado en el monolito piramidal
frente a la iglesia cuyos santos nombres grabados en la piedra se pregonan
mutilados por el odio fusilero.
Sastre en un pueblo sin más recursos
que una aguja y un dedal, cosiendo remiendos en pantalones rotos una y otra vez
por el desgaste que la propia mies castigaba en las musleras de los segadores.
Sastre en la confección de los pocos
trajes de pana negra rayada que se hacían los más pobres cuando la boda, y
quizás alguno más pudiente de otra pana aterciopelada, la misma que utilizaba
para vestir a los muertos de cuerpo presente, cuando les tomaba las medidas
antes de amortajarlos con esa misma vestimenta de por y nunca quitar con que se
marchaban engullidos bajo la tierra calcinosa al lado de la fuente del Saúco.
Sastre había sido antes de la
guerra, yendo de un pueblo a otro de la orilla del Larroya, siempre sentado
sobre las angarillas, sobre las pulseras del carro, tirado por la burra
tordilla que le aparejaba Teresa.
Elías no podía moverse con su andar
deforme. Atrofiadas las rodillas, se daba trompicones, imposible andar derecho,
haciendo imposible la posición estable, angustiosa, cuando no tenía más remedio
que ir a tomar las medidas de brazos, piernas, cinturas y aun papadas de quienes antes de la masacre cainita podían mercarse
una capa diseñada para el evento de su boda.
Su cojera la heredaron sus hijos
varones. Caminaban a trompicones como su padre, agazapados como conejos. Y la
zagalada les lanzaba aquel corre, corre
Victorcico que te gana Pedrico. Y trompazo va, y trompazo viene.
Su
hija Teresa había amanecido desde el primer día tan tiesa como su madre. Y era
ella quien llevaba a sus hermanos Víctor y Pedro metidos en el cuévano mimbrero
sobre el carretillo, la burbuja discurrida hoy sobre el cable de acero que
ahora trasporta a Victorio y Pietro hasta la exposición cartujana sobre el
lecho del Guadalquivir hispalense.
A Víctor le atraía con pasión trazar
rayas sobre el Catón en el que aprendió a leer. Llenó de monigotes todas las
márgenes del libro y así quedaron sangradas de figurines todas sus páginas, con
sus mismas manos de otra sangre castigadas por el puntero manejado con destreza
por un maestro de tripa hinchada y habla ceceante, aficionado a las buenas
morcillas de las matanzas gorrineras, quien le sacudía un día y dos también por
causa de aquellos primeros diseños que el docente llamaba mamarrachos.
Pedro se las ingeniaba con las
piernas calcadas de las de su hermano mayor, idénticas a las heredadas del
padre, para ganarles todas las canicas arcillosas a los demás zagales de la
escuela. Arrastrado por el suelo tenía facilidad para introducir la bola en el
hoyo que le sirvió para superar los pares de los campos de golf que hoy holla
calzado con blancos zapatos claveteados.
Teresa era un ser anónimo a quien
nadie hacía caso, ni siquiera considerada por la pulcritud con que bordaba
sobre el bastidor en las tardes escolares, la actividad a que fueron condenadas
las primeras hornadas de proyectos adolescentes en la posguerra alcaminiana de
Larroya.
Un verano en que la cosecha vino
mejor y el pajar se llenó de sacos de trigo almacenado por el propietario de la
era Elías y su familia se fueron reduciendo en su pajizo habitáculo y, sin que
se enteraran las gentes del pueblo, vendió carro y burra, únicas propiedades y
medio de locomoción necesario en su tomar medida para la confección de los
trajes de pana, y, ayudado por su mujer, se subió al autobús rojo y gualda que
le llevó con su tribu a rastas hasta una callejuela cercana a las ramblas
barcelonesas, donde un taller de confección le ofreció trabajo y un más que
magro jornal.
De la salida del pueblo no supo más
que el tio Cachaza, ya viudo tras la muerte repentina de su mujer, quien, de
cuando en cuando después de terminada la trilla, intercambiaba con Elías unas
hanegas de centeno por algunos pantalones cosidos para su media docena de hijos
sin madre. En ocasiones Teresa también echaba una mano en su casa, cuando
llegaban los tiempos de la matanza y las azarosas prisas morcilleras.
En ocasiones se veía al propio Elías
segar, arrastrado, las hierbas de los ribazos, las avenas locas de las cunetas,
los lechecinos de junto al comunero que distribuía las aguas del riego, cargando
luego todo, mal que bien, sobre el carro tirado por la burra, mientras Teresa
quitaba las malas hierbas crecidas entre las remolachas y los patatares que en
forma de costales echaba a su espalda hasta el carro.
Víctor
se acuerda ahora, sumergido en la burbuja con aire acondicionado, mientras
vuela sobre el Guadalquivir, de sus primeros diseños sobre maniquíes antes de
su aprendizaje barcelonés, mientras duraba la larga y sufrida secuencia de las
intervenciones quirúrgicas dolorosas a las que se sometió junto a su hermano en
la clínica de la ciudad condal.
Las mazorcas espigadas que su madre
y hermana traían cuando en las mañanas del verano ya empezaba a picar el sol de
fuego en alto y las tábanos sembraban su constante zumbar entre la cuadra y el
pajar, le servían a él para convertirlas en maniquíes vestidos con las talegas
vacías de los granos.
Su madre y hermana, al volver del
espigueo de los secanos, aporreban los granos sobre un trillo despedrado y los
recogían luego en las propias haldas para ir guardándolas en el arca.
Víctor pedía que le guardasen aquel
abultado puñado de cañotes sin grano y formaba su bálago. Sudaba la gota gorda
para trenzar de una u otra manera dándole cuerpo a la tiesa paja, conseguía
moldear un cuerpo humano y luego lo
vestía con los sacos talegos, con el deseo de dar un tijeretazo aquí o allá,
imposible de producir por no romper los envases de los granos que luego
llenaría el dueño del pajar.
Aun entonces, cuando se quedaban
hinchados, tripudos en su almacén móvil, volvía a ellos y dibujaba en sus
panzas figurines con clariones de las obras que luego borraba con el brazo para
no llevarse un buen rapapolvo, o iba lijando con afilados tejos desportillados
las tizas sustraídas de la escuela, convertidas una vez más en figuras humanas
que no eran más que maniquíes vestidos en su relieve tiznado.
Mientras mira Triana, al otro lado
de la torre del Oro, recuerda a su silenciosa hermana Teresa en el autobús rojo
y gualda, la preocupación del padre y la madre que había dejado su máquina de
coser en prenda pagada a una hija del tio Cachaza, y aterrizaron los más
pequeños en la escuela, y Teresa entró como aprendiza en la fábrica de tejidos
donde sus padres cosían y cosían prendas de vestir de diseño industrial, sin
necesidad de dar impulso con las piernas imposibles de Elías y la pasión que
Teresa imprimía a los recios trajes de pana rayada dejados en Larroya, en el
pajar que fue su hogar, junto a la Puentecilla por donde se sumergían los
barros rojizos con la arcilla que las rambladas arrastraban.
Los buenos años antes de la caída de
las fábricas textiles de la depresión ofrecieron puestos de trabajo a los dos
hermanos al poco de cumplir cada quien los catorce. Primero entró a trabajar
Victor, el mayor, en las mismas máquinas sobre las que cosía su padre. Al cabo
de dos años Pedro, que siempre presentó en la escuela mejores trazas que su
hermano para eso de las letras. Ocupó un puesto en la oficina por donde
arrastraba su cojera.
Víctor seguía trazando rayas sobre
la misma mesa desde la que iba alimentando las telas para confeccionar los
trajes en serie, monigotes punzados, diseños que no pasaron sin interés por
quienes querían situar la fábrica en lugares punteros de la industria
costurera.
Ya en el departamento de diseño
aprendió de los más veteranos y ofreció con prudente humildad aquellas
figuraciones que su imaginación trazaba.
Fue al cumplir los veinte cuando se
decidió a acudir a una clínica para que le corrigieran las malformaciones óseas
que aquejaban a los dos hermanos, cada día más dolorosas en su maltrecho
cuerpo.
Más de alguna lágrima amarga le
resbaló con dolor por sus mejillas. Al cabo de seis meses ya se tenía en pie y
comenzaba a andar y al poco comenzó a dar paseos por las calles del barrio
gótico.
Por mor de andar y andar se empapó
de los saberes de las piedras de la catedral, cuando hablaba con los picapedreros
instalados en los bajos de la Sagrada Familia y con el loco cuerdo que habitaba
entre los difíciles equilibrios de los chapiteles que él mismo esculpía. Por
aquellos lugares comenzó con las muestras modernistas del paseo de Gracia. Fue
cuando comenzó a imaginar las telas con los motivos de los cuadros admirados de
los colores picassianos y los desmayados objetos del astifino bigotes
figuerense, de las figuraciones de Tapies y del joven Mariscal, y cuando se
puso a leer tratados de arte que concretaba en las piezas de la industria del
tejido.
Al poco, aún con bastones, le dio
por recorrer Montjuich desde la misma base de las Atarazanas, desde el cementerio
que mira al mar y pensó la historia reciente entre los muros de la fortaleza
salpicada en sangre.
Los domingos ascendía andando hasta
el Tibidabo y desde allí, mientras miraba la ciudad a sus pies, soñaba los
silencios entretejidos de telas soleadas.
Eligió Menorca, y casi sin
proponérselo, comenzó la aventura que llevó a Teresa y Pedro rehabilitado con
una ligera cojera que le quedará de por vida.
Con los ahorros temporeros en lo que
fue cueva albergadora de faluchos menorquines, invertidos luego en almacenes ya
con venta directa y tiendas abiertas en Ciudadela, Mahón y la cala de Fornells,
además de los envíos a las franquicias montadas en Palma y en el enclave de la
vila vieja de Ibiza, decidieron dar el salto e instalarse ya etiquetados como
Victorio and Pietro en Barcelona.
Habían pasado los años y los eventos
olímpicos y la exposición universal hispalense se acercaba. Consiguieron entrar
en los circuitos comerciales, inauguraron colecciones sobre pasarelas con
modelos que lucían exclusivos vestidos. Tiendas en Italia acogieron sus modelos
y los premios les llegaron desde los comercios parisinos.
Sevilla fue un atractivo desafío
para la imaginación de Víctor dos años antes de este mismo día en que circula
cruzando el Guadalquivir protegido por Triana y la Maestranza. Había llegado
hasta la tierra de María Santísima atravesando los campos de Jaén, se había
detenido antes sobre la alcazaba natural que supone el peñasco de Cazorla,
admiró desde aquel minarete el vasto traje de faralaes que visten las faldas de
las blanquecinas lomas jienenses cubiertas por las notas verdes de sus olivos.
Por Baeza y sus viejas casas y palacios en su canto a la belleza fue atrapado
mientras se ponía el sol tras la sierra de Mágina y la salida, sobre Antequera,
hacía resaltar aún más la peña de los Enamorados.
Atrapó, entre sus ojos de mirar suave, los
colores que luego fueron traspasados por la punzada que le causó el dolor popular
en la exaltación de la saeta expresada por el canto roto de un gitano, mientras
cruzaba el Cachorro el puente de Triana en un viernes santo sangrado por el sol
poniente.
Con
aquella visión irisada soñó que iba a ganar el concurso para diseñar y producir
en su industria la vestimenta de cuantos empleados, en sus diversos trabajos,
ocuparían por unos meses la atención mundial.
El
trabajo fabril se convirtió en fiebre de producción sin paro. Cumplieron los
plazos del trabajo. La empresa Victorio and Pietro había alcanzado su punto
álgido, la universal exposición se inauguraba y esta mañana soñada de un
octubre histórico Víctor recuerda el cuévano trenzado con mimbres en donde su
hermana Teresa lo llevaba junto a Pedro a la escuela, allá en su Larroya
arcillosa, mientras se desliza en la burbuja aséptica volando hacia la Cartuja.
Corre, corre Victorcico que te
gana Pedrico.