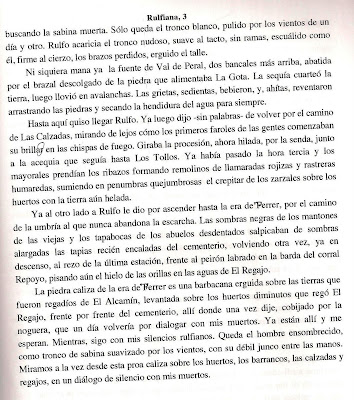Allá lejos veía la polvareda, que aquí dicen polsaguera, como una nube deshilachada en grumos hacia los altos de la sierra. Era un día de sol de los finales del verano, esos en los que me pierdo andando y andando por los caminos y sendas sin más límites que la tierra ondulada, rojiza de arcillas, y el cielo de cuando en cuando salpicado por una diminuta nube que se agradece cuando te protege del sol que abrasa.
Había llegado hasta el pilón desmoronado de la derruida ermita de Santa Catalina. Antes aún había acariciado los derruidos muros de adobe que fueron cobijo de las gentes que habitaron la masada, en la ladera de la loma que mira hacia el sur.
Desde arriba, desde el pilón, tenía todos los horizontes. El Esquinazo al Norte, La sierra del Pobo al Este, la Peña Gorda al Sur y Palomera al Oeste. Más cerca, en el fondo de la suave ladera, ya convertida en rastrojera después de la recogida de la cosecha, una paridera con los fiemos en plena fermentación convertía el aire en una náusea. Luego, más hacia el fondo, el reguero que recogía el agua que llevaba las aguas hacia las tierras de la masada Blanca, y más allá hasta el pozo de la del Abad que la fonética de las gentes convierten en su habla en la masada Lava. Así son las cosas. Pero seguía la polseguera, o la polvareda, allá a lo lejos.
El edificio de la masada del Abad es una ruina. Hace un par de años aún se mantenían el tejado y las estructura de la casa, cerradas las puertas con cadenas y candados. Hoy ya el tejado se hundió y las paredes traseras, construidas con recios adobes se han agrietado. Queda la fachada de piedra que mira al sur, con sus ventanales y balcones, pero se han venido abajo algunos tabiques desmoronados por el efecto de las manos que se llevaron hace un tiempo los restos de la balaustradas madereras de la escalera y hasta los suelos de las antiguas rasillas de la entrada. Aún una antigua aventadora que fue moderna hace tan sólo sesenta años aguanta sin robo debajo del tejado entreverado de cañizo, donde fue el portechado del corral. Delante, el círculo de la era se mantiene marcado por el límite de las piedras cabeceras que fueron su bardera.
Pero abajo, en el reguero, queda el pozo y aunque el abrevadero tiene los canelones destrozados, parece que con mala intención, no hace mucho que ha quedado cubierto y cerrado con puerta, e instalado una bomba manual que extrae el agua a golpe de brazo que refresca y sacia la sed. A su lado una mesa de madera con sus bancos anclados en el suelo debajo de unos chopos cabeceros, que por estos lugares se llaman camochos, hacen que quien recorre estos caminos descanse en el silencio de sus pasos.
Hasta que decides seguir de nuevo el camino y ya entonces más cerca la polseguera, o polvareda, deja de ser la cervantina de giantes o molinos y se convierte en un hilerón de ovejas que caminan a vivo paso detrás de un pastor que muy ágil y firme, con sus pasos encaminados hacia el corral y los amplios cobertizos de la otra masada cercana, la Blanca.
Es entonces cuando te encuentras con un hombre con la cara de tez morena protegida por un sombrero y encima otro, embutido en su mono de trabajo que protege unos pantalones asomados encima de las botas. Lleva el cayado de pastor, que aquí dicen garrote, cruzado detrás de su cabeza, caminando así, con vivo paso, como un crucificado.
Nos ha bastado un saludo para darnos cuenta de la alegría que supone encontrarse aquí, en este páramo desolado donde las ovejas buscan los restos que quedan entre los rastrojos dejados por las cosechadoras. Nos hemos dado cuenta los dos que nuestras lenguas madres son distintas, pero nos entendemos con pocas palabras. Por eso de inmediato aparece la sorpresa y las sonrisa cuando los dos llevamos la mano al corazón y decimos nuestro salam halicum reconocido de inmediato por otro halicum salam.

No podemos hablar mucho rato porque las ovejas amodorradas buscan la sombra del cubierto en la paridera. Pero aún así tenemos tiempo de decir nuestros nombres, de recordar las tierras duras del Atlas de donde proviene Mahmoud, o Majmud, de señalar cuánto se parecen los lugares de donde proviene el pastor y en donde aún tiene a su familia, de no saber si la traerá o cuando ahorre algunos dineros se volverá para allá, para poder comprar unas cuantas cabras como esta que ahora se acerca y nos topa con su juego. Sabe que no podrá nunca tener este rebaño de unas mil ovejas que cuida un día y otro. Llegó hace un par de años y, sin saber muy bien cómo, aterrizó, nunca mejor dicho, en estos lugares. Los suyos, allá en su tierra, se le aparecen aún más ásperos, sin esperanza del cultivo del cereal, con suelos más pedrizos, donde algunas ovejas y más aún las cabras comen los hierbajos entre los guijarros pedreros.
Nos veremos otro día. Sí, nos veremos.
Mahmoud, o Majmud, ya está arrastrando la tarranclera de la corraliza. Yo inicio también el camino de vuelta, hacia el oasis del río Alfambra. Rememoro las vivencias y las palabras de Viance, el personaje con que Ramón J. Sender nos hizo vivir los momentos del desastre de Anual en aquella novela que se llama Imán, que tanto se refleja en estas tierras donde, a veces, como en el Atlas magrebí, hasta los gorriones se asfixian.